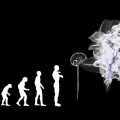Amalio Rey, como ya dije en nuestra conversación, es una de esas mentes brillantes puestas al servicio de la inteligencia colectiva. Lleva más de una década pensando cómo podemos decidir mejor, qué nos hace más inteligentes cómo grupo, cómo podemos mejorar la cultura de una organización para que aprenda de forma continua.
En 2022 publicó una joya que tardó 10 años en escribir, pero que realmente impacto: «El Libro de la Inteligencia Colectiva». Y allí ya nos dijo que habría un segundo, que finalmente se ha publicado en septiembre de 2024. Su título es: «Cómo impulsar la inteligencia colectiva: Principios para una participación efectiva». También bajo el sello de la Editorial Almuzara.
Amalio es uno de esos amigos a quien admiras, escuchas y con quien te gusta tener una conversación tranquila y sosegada para aprender y seguir construyendo. Aquí comparto nuestra última conversación.
—Amalio, ¿qué aporta este nuevo libro respecto al primero?
Como dices tardé unos 10 años en en escribir el primero. Este ha sido más rápido, «sólo» han sido dos. El proceso creativo fue más en solitario, porque ya sabes que el anterior se basó en un estudio con más de cien participantes. Esta vez me puse en «arresto domiciliario» de varios meses para poder terminarlo más rápido.
Bromas aparte, mientras que el primer volumen era un ensayo, este es más un manual. En el anterior explico el QUÉ y el POR QUÉ de la inteligencia colectiva, mientras que este se centra en el CÓMO, porque tenía una deuda con las soluciones.
Creo que al final he escrito el libro más útil que fui capaz de escribir: una guía práctica para el diseño y gestión de estos procesos. Me suelen decir que el propio índice ya es valioso porque resume, en una especie de itinerario de mensajes clave, todo lo que necesitas hacer para conseguirlo. También incluí una tabla, en la página 50, que enumera los principios que hay que leer para resolver los objetivos específicos de mejora de la participación que el lector se plantee en cada momento.
El formato es también más ligero. Se estructura en 101 principios de diseño, que se presentan como pequeñas píldoras de lectura ágil, de no más de dos páginas cada uno. Guardan una secuencia lógica, pero puedes empezar a leerlos por dónde quieras.
—Eres una referencia en la reflexión y el uso de la Inteligencia Colectiva en la empresa. El libro arranca con 18 opiniones de prescriptores, entre los que hay algunos muy conocidos de esta casa, que apreciamos mucho. Abrir el libro y encontrarte con eso impresiona bastante…
Gracias por fijarte en eso porque yo fui el primer sorprendido de poder reunir tantas colaboraciones. Invité a algunas personas que conocen mi trabajo, les pregunté si querían participar con algún comentario. Me agradó ver que 18 de ellos se animaran a contribuir, con unas opiniones que, como has visto, son muy generosas.
Personas muy reconocidas, que yo valoro mucho, como Antonio Lafuente, Xavier Marcet, Tíscar Lara, Carles Ramió, Javi Creus, Ramón Sanguesa, Eugenio Moliní y tú mismo, entre otros tantos que sería largo de citar, celebran el libro de una manera que no sé si me merezco.
— A la luz de lo que uno ve por ahí (guerras, elecciones, etc.), y de cómo abundan ejemplos que parecen más de estupidez colectiva, decisiones colectivas que funcionan mal, ¿te cuesta defender ese relato tuyo de que hay mucha más inteligencia colectiva en positivo?
Creo que hay mucho chiste fácil sobre la estupidez grupal. Tampoco es nuevo, eso está grabado en la memoria colectiva después de una larga tradición de poder centralizado. Pero es verdad que vivimos ahora un momento de desconfianza hacia lo participativo.
Se buscan los peores ejemplos, totalmente sesgados, para convencernos de las ventajas de las tiranías benevolentes y del fracaso de lo colectivo.
Hay una corriente que quiere volver a los modelos autoritarios, que descalifica cualquier intento de abrir el espacio de decisión más allá de los expertos y poderes establecidos.
—Cierto, están apareciendo algunos libros que van en dirección contraria a lo que tu defiendes
Así es, se ha convertido en tendencia editorial publicar libros que insisten, casi de manera neurótica, en la estupidez colectiva. No quiero citar autores, pero hay dos que están haciendo de eso un gran negocio, con una carga pesimista y una nostalgia viejuna que no comparto en absoluto.
Sé que el mundo está un poco loco, y que hay mucha mediocridad liderándolo, pero eso no demuestra nada de lo que esos autores se atreven a afirmar. Lo que a menudo se achaca interesadamente a la estupidez colectiva, es en realidad el resultado de lo contrario: decisiones que toman élites negadas a la participación.
Este es un tema que se ha prestado mucho a la manipulación por barrios. Si soy militante de izquierdas o de derechas, atribuiré éxitos y fracasos según afiliación, defenderé lo colectivo o lo individual, hablaré de inteligencia colectiva o de estupidez colectiva. Sabiendo que eso es así, mis dos libros aportan buenos argumentos, evidencias robustas y muchos ejemplos que vendría bien que lean las personas que no saben qué postura elegir.
—ponme ejemplos…
A mí, a diferencia de las voces cenizas, me resulta muy fácil encontrar un montón de ejemplos positivos de lo que son capaces de lograr los colectivos haciendo cosas juntos de una manera organizada.
Desde redes de apoyo mutuo durante la pandemia, huertos urbanos comunitarios, clubes de lectura o proyectos de ciencia ciudadana; hasta voluntarios que se unen para limpiar playas, grupos de WhatsApp de vecinos para coordinarse en cosas que les afectan, sistemas colectivos de verificación de datos, grupos de consumidores para hacer compras colectivas a productores locales, o padres que se turnan para cuidar a los niños del vecindario después de la escuela.
También los veo en las empresas y entidades públicas. Desde las comunidades de innovadores que empiezan a proliferar en el sector público hasta el diseño participativo de planes estratégicos, el despliegue de sistemas distribuidos de vigilancia competitiva o los mapeos colectivos que realizan las empresas para detectar oportunidades de mejora y co-diseñar soluciones que den respuesta a retos comunes.
—¿Qué acogida está teniendo tu libro entre las empresas y los equipos directivos? ¿con qué reparos sueles encontrarte?
Sospechas bien, porque reconozco que cuesta este relato en las empresas.
Algunos cargos directivos ven a la participación como un exceso democrático que no encaja con la manera en que se debe dirigir una empresa privada.
Me han llegado a decir que les suena muy «Podemita». También me he dado cuenta que les cuesta comprar la palabra «participación», que se sienten más cómodos con términos más fríos como trabajo en equipo, colaboración, incluso inteligencia colectiva, que no siempre significan lo mismo pero que me sirven igual para sembrar la semilla.
Soy consciente de esas resistencias, y por eso dediqué toda la primera parte del libro a argumentar por qué aprovechar más la inteligencia colectiva no es una aspiración buenista, sino que, además de justa, es una estrategia eficaz que mejora los resultados empresariales.
—Y supongo que, sobre todo el primer libro, te habrá costado que, siendo un ensayo, capte la atención del mundo del Management, ¿no?
Es que con mis libros me ha pasado algo curioso. Yo no los escribí como «libros de empresa», sino como ensayos de enfoque más amplio, con una fuerte orientación social. Sin embargo, ha sido en el mundo del Management donde despiertan más interés. Me dicen que son útiles porque aportan una mirada distinta, más humanista, a la gestión de las organizaciones.
Tal es así que los dos títulos han sido seleccionados entre los diez finalistas de los prestigiosos Premios Know Square a los mejores libros de empresa de 2022 y 2024.
A mí me gustaría conseguir que esto de la participación no se vea en las empresas como algo aburrido ni como una de esas historias de personajes buenos que defienden causas demasiado bonitas para ser verdad. Que hay belleza y emoción en el camino de potenciar lo colectivo.
A veces lo consigo en mis charlas y proyectos, así que animo a los empresarios a que se atrevan a intentarlo, aunque sea solo como una experiencia de aprendizaje.
Y, por cierto, uno de los temas más recurrentes en las conversaciones con los equipos directivos es el valor que la participación aporta en términos de legitimidad, ya que con frecuencia ellos tienden a buscar la legitimidad por otros caminos.
—Exacto, ese es un tema que me parece muy interesante. Usas mucho la palabra «legitimidad» en todo el segundo libro, y yo creo que es algo de lo que deberíamos hablar más. La relación entre participación ciudadana y legitimidad democrática sí que está clara, pero en la gestión de las empresas, no es tan así.
A ver, cuando las decisiones se perciben como legítimas, las personas afectadas por ellas están dispuestas a acatarlas de buena gana. Sin necesidad de coerción ni recompensas. Por eso me cuesta tanto comprender que todavía en muchas organizaciones se entienda la legitimidad como algo que depende solo de la propiedad accionarial o de la autoridad del cargo.
Parecen ignorar que abrirse a la participación sirve para que las decisiones complejas se hagan efectivas, porque reduce las resistencias y los costes de implementación. También, las críticas destructivas. Es fácil entenderlo: si alguien forma parte de la solución, la hace suya.
—Sí, pero cuesta aceptar que las personas elegidas para decidir, o los propios propietarios, tengan que ceder esa capacidad al resto
Comprendo, pero siempre tengo que recordar que la participación no supone necesariamente que el colectivo afectado sustituya a las personas con responsabilidad para decidir.
De lo que se trata es de aliviar el estrés de elegir preferencias en escenarios en los que los criterios técnicos no son suficientes. Muchas veces la participación es un punto de apoyo que permite tomar decisiones mejor informadas y más justas en situaciones delicadas.
Te pondré un ejemplo. Las organizaciones deben dedicar tiempo a la construcción participada del propósito. No creer, como a menudo ocurre, que eso es algo que se decide en un despacho y después se dicta, memoriza y aplica por decreto. Es verdad que el enfoque jerárquico puede conseguir algunos progresos a base de una fuerte disciplina. Pero un propósito ajeno nunca será tan genuino ni sostenible como el surgido de los colectivos que hayan podido participar en su definición.
«Unos piensan, otros ejecutan» no es un patrón estimulante en absoluto. No hay crecimiento cuando solo se nos pide que hagamos lo que otros deciden.
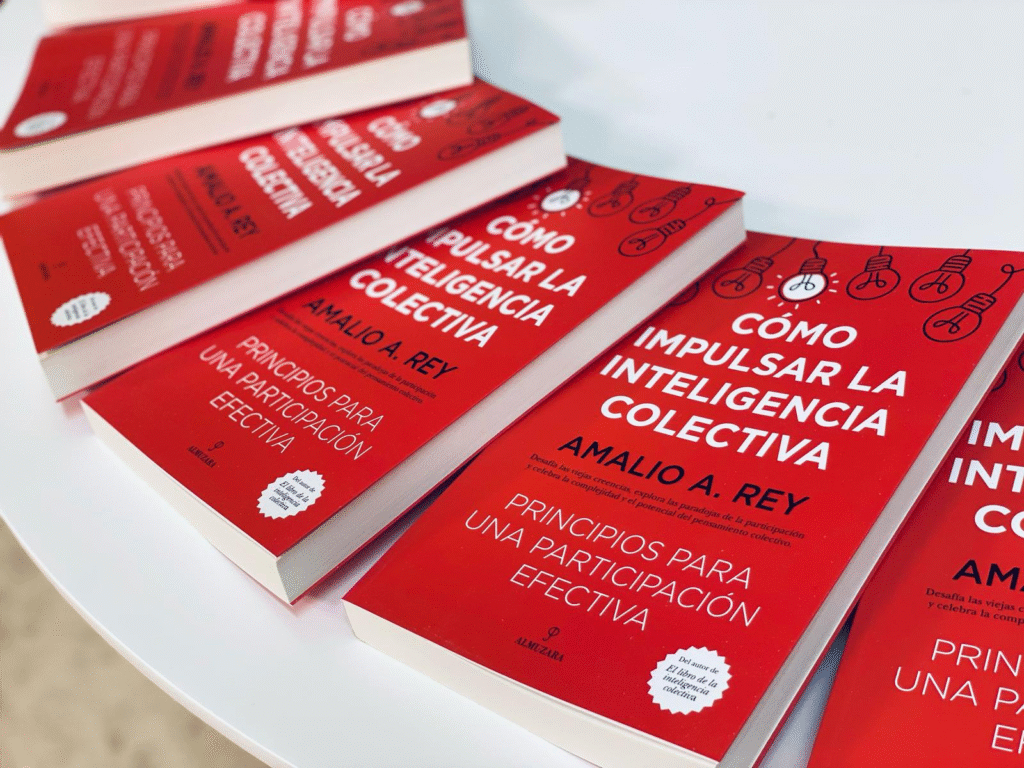
—Eso, creo, que también lo sienten los cargos intermedios, ¿no?
Y eso es lo curioso. El personal directivo entiende eso muy bien cuando se trata de defender sus competencias o desarrollar sus propias capacidades, frente a sus superiores. Pero no suele aplicar el mismo razonamiento al interpretar las expectativas del colectivo que tiene bajo su responsabilidad. Y no hay ninguna evidencia que permita seguir justificando tanto paternalismo.
Nunca hay que olvidar que la mejor solución, técnicamente hablando, deja de serlo si no se entiende o no se apoya por los que tienen que adoptarla. Por esa sencilla razón, a veces una decisión subóptima (esa que parece peor que la de los expertos o de los jefes), puede resultar mejor si también incluimos en la ecuación para valorar su eficacia factores como:
- Lo que el grupo aprende pensando sobre el problema,
- la legitimidad con que se percibe,
- la autoestima colectiva que aporta sentirse tomados en cuenta,
- y, por último, las relaciones sociales significativas que se crean haciendo cosas juntos/as.
—Vale, Amalio, pero pensando en la empresa, ¿cuándo piensas tú que la autoridad derivada de la propiedad es insuficiente para que una decisión sea percibida como legítima?
Estupenda pregunta. En la empresa privada, tengo claro que el concepto de legitimidad a menudo se aplica de una manera arrogante y poco efectiva. Hay que revisarlo. Y digo esto porque aunque la propiedad tenga un amplio margen para tomar decisiones no participadas, porque para eso es su dinero el que está en juego, la naturaleza sensible de algunas decisiones obliga a ser mucho más prudentes.
Además, como vengo repitiendo, no se trata solo de hacer lo correcto y más justo, sino también de las ventajas prácticas. Cuando existe resistencia, los costes se disparan, tanto en incentivos como en mecanismos de control. Y, por el contrario, si la decisión se comprende, colaborarán en su cumplimiento.
Siendo directo con tu pregunta, una manera de saber si una decisión exige más legitimidad que la que emana de los mecanismos formales —esto es, más participación— es viendo si se da alguna de las circunstancias que te comentaré.
- Primero, si las consecuencias de la decisión afectarán significativamente a un colectivo relevante.
- Además, si se trata de un asunto controvertido, muy sensible, que puede agudizar los conflictos existentes y quebrar la confianza.
- A veces son decisiones que comprometen el uso de recursos clave, habitualmente compartidos, que se perciben como comunes.
- O cuando el equipo directivo no alcanza a imaginar qué solución podría alcanzarse para que sea acatada positivamente.
- Este asunto de la legitimidad se vuelve un imperativo cuando sabes que hay colectivos con capacidad para boicotear la solución si no participan en ella.
— ¿Y en la administración pública, donde tanto hace falta mejorar la gestión, qué posibilidades ves que estas ideas tengan predicamento?
Cada vez trabajo más con el sector público en este tema, y percibo que el interés aumenta. Hemos presentado el segundo libro en el último Congreso CNIS, y hace poco lo debatimos en la comunidad #INAPSocial. Noto curiosidad, ganas de implicarse y se mueven más proyectos inspirados en esta manera de trabajar.
De todos modos, los avances son tímidos y coincido contigo en que estamos lejos de poder ser tan optimistas.
Me da mucha pena plantearlo así, pero debería dar vergüenza que en la administración no se tomen en serio la inteligencia colectiva, que no sea algo nuclear en su cultura de gestión. Es inaceptable porque la participación ha de estar en el ADN de lo público, ahora y siempre. También entiendo por qué ocurre: la Administración es de los sitios más jerárquicos que uno pueda ver, donde menos se confía en que el talento está distribuido. Es paradójico, pero es así.
Retos públicos para hacer por inteligencia colectiva tenemos a porrones. No sólo con participación ciudadana, de mejora de servicios, sino también hacia adentro, en la mejora de procesos internos. El personal público participa muy poco en el rediseño organizativo y de procedimientos. Casi todo le viene dado desde arriba.
Unos piensan (casi siempre, consultores externos, a los que se externaliza todo), y otros ejecutan. Este modelo, con la complejidad que tienen los retos actuales, es insostenible.
—Hablando de retos, eres muy enfático en tu libro con que el enfoque participativo no conviene para todos los tipos de retos. ¿Me puedes decir en cuáles retos la inteligencia colectiva es especialmente efectiva como metodología?
De acuerdo. No se trata de hacer todo participativo, sino solo aquello que vale la pena que lo sea. No me canso de repetir que el QUÉ importa, y mucho. Hay que seleccionar retos que realmente saquen provecho de lo colectivo. Tengo una metodología para medir eso, pero, por resumir, te diría que abrir retos a grupos más grandes, que ahora se abordan en los despachos y solo con expertos, conviene sobre todo cuando se da alguna de estas tres condiciones que voy a comentar.
La primera señal que busco para saber si el reto es un buen candidato para la IC es preguntar si ha habido un desajuste continuado entre el diseño de la oferta y las expectativas de la demanda.
Si ves que un servicio, un producto, una política de empresa, se «compra» poco por el público objetivo, eso significa que hay una brecha de empatía. Significa que no se ha entendido bien qué quiere, qué necesita ese colectivo. Y cuando eso ocurre, la mejor manera de explicitar esas expectativas de un modo fiable, es invitarlos a que diseñen y cocreen ellos mismos.
Otra razón puede ser que el problema a resolver esté enquistado y demande soluciones creativas que son más fáciles de encontrar si se ensancha la búsqueda a más exploradores. A más gente, más diversidad de enfoques, y más probabilidades de minimizar las zonas ciegas. Ya sabemos, además, que los expertos no son muy «out of the box». Destacan aquí los retos complejos, que son muy «INdisciplinados», en los que falla el diagnóstico porque faltan piezas de información, o no se han convocado a las personas adecuadas.
La tercera, si hay un déficit de legitimidad, como comenté antes. Me refiero a problemas en los que hay un reclamo explícito de integrar voces no escuchadas. Esto se da cuando los colectivos afectados no confían en que los equipos directivos sean capaces de dar con una solución que satisfaga a las partes.
—¿Me podrías poner ejemplos concretos de retos que funcionarían muy bien por inteligencia colectiva?
Vamos a aterrizarlo, vale.
Entre los ejemplos de retos sociales o públicos, te diría tres: la integración de inmigrantes, el acceso a la vivienda y la soledad de las personas mayores. En los tres hay evidentes brechas de empatía que no van a resolver los expertos, son tan complejos que necesitan soluciones muy creativas, y estas solo se van a percibir como legítimas si participan todas las partes implicadas.
Si me pides retos de gestión en las organizaciones, se me ocurren estos:
- implantación del teletrabajo,
- uso de la inteligencia artificial con un enfoque humano,
- planes de responsabilidad social corporativa
- y ejercicios participativos de reflexión estratégica.
En la administración, por ejemplo, me parece esencial que el relevo generacional se aborde como un reto de este tipo, porque todo lo que sea intergeneracional demanda mucha participación.
Temas sensibles como el de la IA, que suelen decidirse en los despachos, se abordarían mucho mejor implicando a la gente.
—Un momento, y ¿qué retos aconsejas que NO se aborden mediante la participación?
Lo primero y más evidente: si la naturaleza del problema es individual, porque las elecciones de unos apenas afectan a los demás, no tiene sentido implicar a una multitud.
Tampoco se debería abordar un reto por inteligencia colectiva si es urgente, si requiere una respuesta rápida, sin dilaciones, porque la participación es lenta.
Además, si no hay evidencias claras de que ese problema duele a algún colectivo relevante. Si el público objetivo está conforme con que una persona o un equipo legitimado tome la decisión, la participación es innecesaria y hasta contraproducente.
Por último, si la comprensión del problema requiere un conocimiento técnico muy elevado, resulta complicado reunir a un grupo grande capaz de aportar soluciones válidas, así que es preferible recurrir a expertos.
A estos casos añadiría uno que no tendría que mencionar pero que se da bastante: es absurdo abrir un proceso de este tipo cuando la decisión ya está tomada y solo se busca legitimarla. Esto es adhesión, no participación.
—Hablaste antes de complejidad, y sé que haces varios guiños en los dos libros a este tema. Javier Recuenco ha escrito en Sintetia precisamente sobre «qué hacer cuando no tienes ni idea de qué hacer», ¿crees que la inteligencia colectiva ayuda a resolver retos complejos?, ¿cómo lo ves tú?
Este un tema apasionante. Con Javier ya hemos hecho algo de pingpong sobre esto. También con Mario López de Ávila, otro amigo, experto en complejidad, que respeto mucho. Con Mario tengo pendiente escribir un artículo juntos sobre la relación entre complejidad e inteligencia colectiva.
Yo veo aquí una relación de ida y vuelta:
Por una parte, ningún reto complejo se puede abordar sin un esfuerzo colectivo. Por la otra, los proyectos colectivos son complejos de gestionar. A más complejidad, más probable es que necesites a mucha gente. A más gente participa, más complejo es agregar ese conocimiento.
Los problemas complejos, también llamados «perversos», suelen estar mal definidos, tener múltiples interpretaciones y requerir la integración de muchos saberes y perspectivas. Esas características invitan a que se abra la búsqueda de soluciones a más gente, para poder realizar una variedad de aproximaciones en paralelo, con el fin de ir revelando patrones que ayuden a dar sentido a lo que ocurre.
Te invito a pensar primero en el QUIÉNES. En contextos de alta complejidad, donde ni siquiera está claro qué información o personas se necesitan, el mecanismo de «autoselección» (convocatoria abierta, para que el talento venga a mi) permite que afloren micro especializaciones y perspectivas inesperadas, ampliando el espacio de búsqueda y así aumenta la probabilidad de dar con la solución.
Si, por el contrario, armas el grupo «por invitación», que es tan típico del modelo de expertos, corres el riesgo de sesgar el filtro y dejar fuera a un talento necesario, que jamás invitarías. Esto es más probable que ocurra si el reto es complejo e incierto porque, como ya dije, no sabes bien qué conocimiento necesitas.
—Comprendo, pero lo que decías de que sumar a más gente añade una dosis mayor de complejidad, ¿cómo gestionas eso?
Ahí entra el CÓMO. Para mí, conseguir buenas síntesis colectivas, o sea, «Y en vez de O», es el territorio habitual en el que discurren los problemas complejos, por su naturaleza paradójica. Lograr eso es una ciencia y un arte, la quintaesencia de estas metodologías.
Según mi experiencia, en los problemas complejos las soluciones más robustas suelen aparecer de manera emergente. Cuesta mucho predecir el camino para llegar a ellas, así que el mecanismo para conectar conocimiento está menos predeterminado.
No es que se renuncie al diseño, sino que, como me gusta decir, se «diseña para la emergencia», se crean las condiciones para que las cosas sucedan, para que se den sinergias inesperadas. Pero, para atreverse a hacer eso, tienes que confiar en que esa magia se va a dar. A una persona paternalista y controladora esto le cuesta mucho.
—Es que yo entiendo que sea difícil. El caos de lo emergente asusta mucho en gestión
Es verdad, por eso hablo de un nuevo paradigma, pero, insisto: hay que saber «diseñar para el desorden». Y también, atraer a estas dinámicas a quienes viven el problema en primera persona, que son también expertos, «expertos en experiencia», como me gusta llamarles.
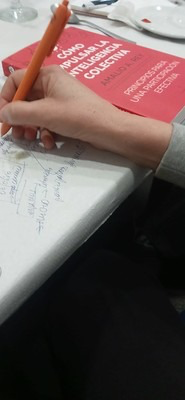
Al mismo tiempo, prever mecanismos auto correctores para favorecer el aprendizaje social y adaptativo, con el fin de que el grupo sea resiliente y minimice los errores sistémicos, que se dan tanto con el elitismo de los paneles de expertos.
Pensando en la empresa. Veo posible, por ejemplo, implementar un sistema de inteligencia colectiva que les permita predecir y resolver problemas antes de que ocurran. Sí, lo veo. Desde sistemas de alerta y vigilancia distribuidos, con muchos sensores y antenas, hasta crear «mercados de predicción» internos, para apostar por el éxito o fracaso de posibles proyectos o inversiones.
Me gusta la idea, además, como canal alternativo para que aflore información que no se canaliza por la vía jerárquica y cuestiones que no se le dirían directamente al poder.
Como ves, para que la inteligencia colectiva sea realmente efectiva en la gestión de la complejidad, debe resolver sus propias complejidades, sobre todo cuando el número de participantes escala. Y esta es, como sabes, mi obsesión: gestionar mejor el escalado. A más «factor humano», más complejo todo. Si un único individuo ya es complejo, pensemos en cientos o miles de ellos interactuando entre sí.
—Entra un poco más en esa metodología, por favor. Creo que puede ser interesante para los lectores.
Perfecto. La metodología que propone el libro se despliega en cuatro capas, bien estructuradas.
- La primera es la de los ATRIBUTOS que debe cumplir un proyecto colectivo para que sea de calidad. Son las tres patas de una mesa que hay que ajustar para que esté equilibrada. Coges una iniciativa colectiva, la examinas desde ahí, y eso te permite saber si vas bien encaminado.
- Después, los MOMENTOS, que son la anatomía del proceso. Abres el melón del proyecto en sus seis momentos, paso a paso, y puedes analizar hasta qué punto cada uno es realmente participativo. Funciona como un checklist, sencillo y práctico.
- La tercera capa son los RETOS para corregir las «patologías de la participación» que tengo identificadas, y que se describen muy bien en el libro.
- Y finalmente, los PRINCIPIOS, que son 101 pistas de solución, desde el diseño, ordenadas por cada uno de los cinco retos. Cada una de ellas son píldoras breves de no más de dos páginas.
—Volviendo a cómo implementar todo esto. Si te pregunto por los tres aspectos en los que más insistirías para que estos procesos salgan bien en las empresas, ¿cuáles serían?
- Lo primero, CREÉRSELO. No se puede abordar la participación como una moda o un mal necesario.
Se nota mucho cuando una empresa lo hace con ilusión, confiando en que va a salir bien. Tuve alguna experiencia con una organización que hacía esto por presión, por un encargo, sin entender a qué se comprometía, y fue muy frustrante. También he tenido momentos mágicos, en los que todo fluía, porque el equipo que lo impulsaba estaba profundamente comprometido.
- Lo segundo, DISEÑARLO bien.
No debe improvisarse. Somos muy de acusar a la gente de apática, de no querer participar, y poco autocríticos con la manera en que concebimos estos procesos.
El éxito depende de muchos factores, pero puedo asegurarte que un buen diseño aumenta bastante las probabilidades de que la participación salga bien.
— Sí, ese es un mensaje que está presente en todo tu discurso, en ambos libros: que la inteligencia colectiva es un reto de diseño. Esa tesis yo siento que nos abre a todo un mundo de descubrimientos.
Exacto, se puede hacer un mundo ahí, desde pensar bien a quiénes convocamos y cómo lo hacemos, hasta la manera en que se van a agregar colectivamente las contribuciones, para que el resultado se perciba como eficaz y legítimo.
Me parece fundamental que se entienda que en los buenos procesos colectivos hay un método. Para agregar bien, desde opiniones diversas, se usan unas técnicas y herramientas, integradas en lo que a mí me gusta llamar «diseño», que ayudan muchísimo a que las cosas salgan bien.
Siempre hay algo ingobernable, pero una buena parte del éxito descansa en ese diseño y también en la gestión, en saber concebir espacios de interacción que sean efectivos y saludables.
Por ponerte un ejemplo, que está relacionado con un ámbito en el que tú trabajas. Hace poco tuvimos un evento público en Madrid con David Cano, director general de AFI Inversiones Globales.
Fue una conversación a dos sobre cómo funciona la inteligencia colectiva en los mercados financieros. Pero lo más práctico, y que más llamó la atención a los asistentes, fue el análisis que hicimos juntos sobre las oportunidades que existen para mejorar, con un buen diseño, el funcionamiento de los comités de inversión.
La gente quedó muy sorprendida del menú tan amplio de soluciones de diseño que se pueden introducir en estos órganos colectivos de decisión, para mejorar su rendimiento. Si abres la caja negra de la agregación de preferencias, y consigues entender lo que ocurre allí dentro, todo el mundo se da cuenta que hay un potencial enorme de mejora en esos comités que no se está aprovechando.
—Me parece muy interesante lo que dices, pero retomemos lo que comentabas antes, ¿y cuál sería el tercer aspecto en el que insistirías?, además de creérselo y diseñarlo bien.
Quizás te sorprenda, pero es EXPLICARLO bien. Se necesita hacer una buena pedagogía de los procesos, porque esto ayuda bastante a la gestión de las expectativas. Esto es importante porque si no se explican, tendemos a exigirles lo mismo que al ordeno-y-mando.
Quien avisa no es traidor. Hay que preparar a la gente para que entienda que esto es más lento, porque avanzar juntos lleva más tiempo que decidir desde un despacho. También, que muy probablemente haya que trabajar más, porque implicarse es más laborioso. O que «para que haya señal tiene que haber ruido» (ideas malas, participantes incómodos, voces molestas, etc.) porque como no hay porteros filtrando afuera quién participa, entra mucha gente diversa que puede complicar la conversación, pero que, si se tiene un poco de paciencia, es lo que permite que aparezcan las perlitas que no hubieran entrado con porteros.
Es clave ayudar a la gente a que disfrute el camino, esa parte afectiva y de aprendizaje compartido que a menudo tiene más valor que el destino final. Explicar todo esto, con honestidad, permite ajustar las expectativas desde el principio. Ayuda a «comprar paciencia», como me gusta decir, con el fin de que estos procesos cuenten con el tiempo necesario para dar buenos resultados.
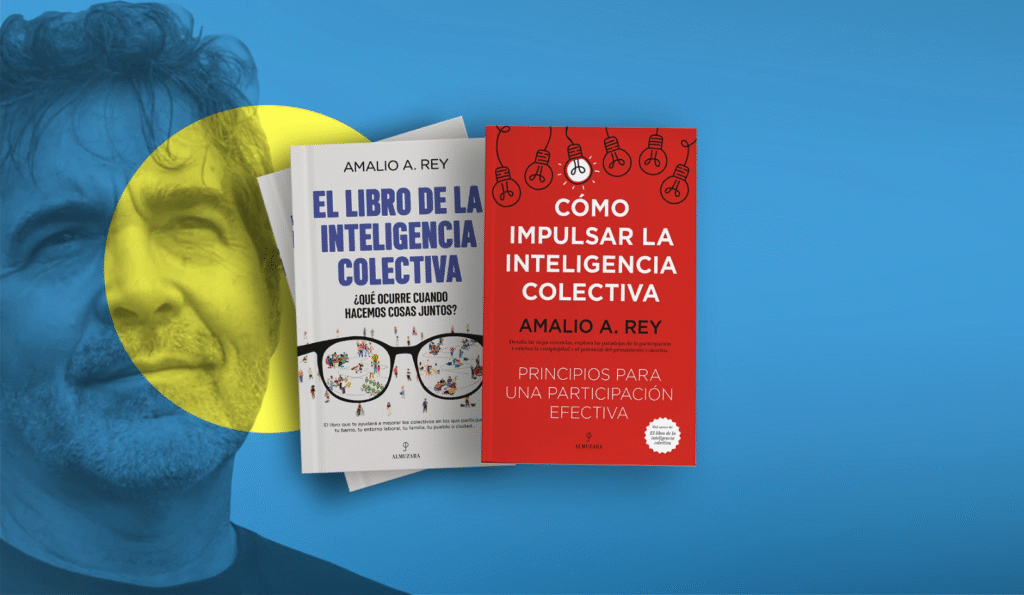
—Tú repites mucho que la inteligencia colectiva es también una estrategia de gestión de las personas, y te quejas de que es una gran desconocida en los departamentos de Recursos Humanos. Cuéntame más de esto…
La inteligencia colectiva suele verse más como una metodología hacia afuera. En las empresas, para implicar a los clientes y usuarios, y en las instituciones públicas, para la participación ciudadana.
Pero siempre digo que la participación empieza por casa. Sin fuerza adentro, no hay cambio afuera. Las organizaciones mudas consigo mismas no lideran conversaciones en la sociedad. Si no entrenas al personal interno, haciendo proyectos de esta naturaleza, no va a ser esponjoso hacia las expectativas externas. Y cuando intente serlo, sonará falso, porque no habrá vivido eso en la organización.
Y es ahí donde entra la gestión de personas que llevan los departamentos de RRHH. En realidad, todo lo que he dicho antes, en esta entrevista, impacta de lleno en sus competencias. Creo que es evidente, pero puedo ser más concreto, apuntando a funciones específicas.
—Sí, me gustaría que des algunas pistas más concretas de cómo mejora la actividad de estos departamentos, que sabemos que nos leen mucho en Sintetia.
Vale. Una de ellas es cómo reclutan al nuevo personal.
Se tiende a elegir a los más listos (pruebas de coeficiente intelectual, incluidas) en lugar de pensar en cuánto de diferente es esa persona respecto de lo que ya hay dentro.
Los estudios de Scott Page han demostrado que, a partir de un umbral mínimo, crear grupos suficientemente diversos es más importante que juntar a los más brillantes. Una buena gestión de la diversidad, tanto cognitiva como experiencial, es algo que a veces se descuida al reclutar personal.
Los programas de formación y desarrollo de la carrera profesional también se pueden co-diseñar con la participación de los empleados. Retos complejos como la implantación del teletrabajo, los planes de conciliación o el diagnóstico en tiempo real del clima laboral serían mejorables articulando mecanismos más dinámicos y abiertos, que impliquen a más gente.
En definitiva, cualquier proceso de gestión del cambio tiene que ser participativo, o no lo será.
Las posibilidades que ofrece la inteligencia colectiva para mejorar la Gestión del Conocimiento son formidables. Desde contar con un buen repositorio distribuido de la memoria colectiva de la organización hasta el impulso de las Comunidades de Práctica.
El fomento de la colaboración y el trabajo en equipo es otra de las líneas de trabajo que interesa mucho a los departamentos de Recursos Humanos. Para que no se funcione como compartimentos estancos, hay que diseñar espacios de interacción que sean fluidos y transversales. La inteligencia colectiva, como metodología, tiene buenas respuestas para eso.
—Es verdad. Yo también veo un montón de problemas, a menudo delicados porque tienen que ver con el factor humano, que entran por estos departamentos. A veces son marrones difíciles de gestionar.
Así es. Por eso puede ser muy positivo abordar decisiones controvertidas y complejas, que, como dices, muy a menudo llegan a estos departamentos, usando dispositivos más participativos —y más legítimos— como talleres de CoCreación, laboratorios de innovación o, incluso, «mini públicos».
Son pequeñas muestras representativas de toda la organización, a las que se les consulta sobre estos asuntos para entender mejor las distintas posturas. De nuevo es importante aquí lo que puede hacer la inteligencia colectiva para aumentar la legitimidad de las decisiones que después tome la dirección.
—Una cosa que me encanta de tu segundo libro es que no vas con discursos buenistas. Reconoces también los inconvenientes. Le das mucha importancia a lo que llamas «patologías participativas», de las que propones incluso una taxonomía, que me parece muy útil. ¿Nos hablas un poco de eso?
Te confieso que en el viaje de escribir estos dos libros he pasado por episodios de crisis de credibilidad conmigo mismo, por no acabar de creerme algunas tesis que defendía. Lo bueno es que, sobre la marcha, tuve el coraje de revisarlas y cambiarlas.
Yo he vivido de todo como consultor/facilitador de procesos colectivos, así que me daba cuenta que a veces la teoría dice una cosa, y la práctica otra. He procurado tomar distancia, ceñirme a los hechos y evidencias, y eso me ayudó a entender que hay razones sensatas para no estar del todo contentos con la participación. Tuve que parar, y dedicar tiempo a profundizar en los fallos y errores que aparecen cuando se impulsan proyectos de este tipo. Quería ser honesto con las críticas.
El segundo libro describe las nueve «patologías participativas» que se dan con más frecuencia en estos procesos. Me costó tipificarlas, pero lo conseguí, y creo que es de las aportaciones más interesantes del trabajo que vengo haciendo. Gracias a eso, a partir de entenderlas bien, es que pude pensar en las soluciones de diseño.
—¿Puedes comentar algunas patologías en concreto?
No tenemos tiempo para citarlas a todas, pero te mencionaré algunas. Una de ellas es la «apatía participativa». Se da cuando las ratios de participación son tan bajas que la legitimidad del proceso queda en entredicho. Pero esto suele ocurrir no tanto porque la gente sea apática, sino por fallos de diseño.
Estos son errores comunes: el reto elegido no duele, las agendas están capadas, los compromisos de la dirección son ambiguos, las convocatorias son poco atractivas o la credibilidad del convocante está en duda, entre algunas de las razones más habituales.
Otra patología participativa es la «mentalidad de rebaño» o «pensamiento de grupo», que viene acompañado a menudo por una falta de compromiso individual con el proceso. Cuando esto se da, se destruye mucha diversidad, y los resultados a los que se llega son pobres.
Un fallo del que nos quejamos mucho es la falta de eficiencia. Todos hemos vivido procesos colectivos que se alargan innecesariamente, que producen un desgaste agotador. Y no estoy hablando del desgaste normal, sino de uno evitable si estos procesos se diseñaran mejor. Tenemos aquí muchísimo trabajo y un menú riquísimo de soluciones que se pueden aplicar para corregir esto.
Y por añadir dos más, la «brecha de impacto» (y de confianza) que se genera cuando no se implementan las soluciones acordadas, y la pérdida de legitimidad que se da si el grupo participante no es representativo del colectivo que dice representar, como ocurre cuando una «minoría ruidosa» impone preferencias que no son las mayoritarias.
—Un proyecto puntual supongo que puede salir bien, pero lo difícil debe ser que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo se sistematiza la inteligencia colectiva en las empresas?
Es clave esto que dices, porque lo más habitual es que estas iniciativas sean aisladas, se hagan por arreones. Se necesita un corpus cultural, para que esta manera de trabajar se asiente e integre en el ADN de la empresa. Por responderte de forma más concreta, se me ocurren algunas cosas que se pueden hacer.
Empecemos por lo más mundano: blindar agendas para proyectos participativos y asignar recursos dedicados (presupuestos, responsables, personal, etc.).
También, habilitar dispositivos deliberativos internos: espacios regulares para experimentar con prototipos y soluciones participativas, o para consensuar cuestiones relevantes y controvertidas. Los más típicos son los «laboratorios de innovación» o los «observatorios» que trabajan con muestras representativas o mini-públicos.
Funciona muy bien abrir convocatorias de «retos colectivos», que se aborden de abajo arriba, por la iniciativa de equipos autoorganizados. Algunos de esos retos, y los equipos que se creen, pueden ser apoyados formalmente desde la dirección, si se alinean con prioridades estratégicas. Esto ayuda a que se implementen los resultados.
Es fundamental que las soluciones se implementen, para evitar la «brecha de impacto» que se da cuando se convoca a la gente y después no pasa nada con los resultados generados. O, como mínimo, que haya un feedback de calidad, una rendición de cuentas con carácter regular para explicar por qué unas recomendaciones se llevan a cabo y otras no. Esto devuelve mucha confianza.
—Me imagino que mantener esto vivo demanda mucha sistemática, ¿no?
Claro, tienes que estar ahí haciendo cosas cada rato para que —como cuando le echas aire al fuego— la brasa no se apague: establecer unos responsables, unos sitios, unas celebraciones, unos reconocimientos, para que aquello esté siempre entonado.
Y es importante, por supuesto, capacitar, de manera regular, a los equipos directivos y a personas facilitadoras para el diseño y gestión de estos procesos. En la administración pública, al menos, esto debería ser obligatorio. Y en las empresas ayudaría mucho, también.
—Sí, lo de la capacitación es clave. Por eso no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte sobre lo último que comentas: ¿Qué habilidades del liderazgo se necesitan desarrollar en los equipos directivos para que sepan impulsar la inteligencia colectiva en sus organizaciones?
Lo tengo clarísimo. Para mí, la capacidad y el interés de cultivar la inteligencia colectiva se ha convertido en una nueva dimensión del liderazgo. Hablo de integrar competencias de «liderazgo colectivo».
Esta idea es importante, porque sitúa la inteligencia colectiva como un ámbito que debería interesar mucho más al Management de lo que interesa hoy. Al menos al Management Humanista que tú, y Xavier Marcet, defendéis.
En esa capacitación, hay una parte más cultural, de fundamentos, que se tiene que «aprender haciendo». Insisto mucho en esto. No basta con la teoría, ni con dar charlas muy persuasivas. Hay que poner a los directivos a trabajar en proyectos reales, para que experimenten esa complejidad y visualicen las ventajas.
Pero, volviendo a las competencias, algunas son imprescindibles, y reconozco que no son nada fáciles de cultivar, porque implican desaprender. La primera es que aprendan a confiar en las personas, que se crean de verdad que el talento está distribuido. Que abandonen la premisa, repetida antes en esta entrevista, de «unos piensan y otros ejecutan». Deben creerse en serio que todo el mundo sabe cosas que pueden aportar algún valor a la solución, sobre todo si son afectados por el problema.
Me gusta cómo cuenta esto mi amigo Antonio Lafuente. A él le gusta decir que en estos procesos hay que esperar, darles tiempo, porque con paciencia al final salen bien. Y es verdad, porque para un observador externo o una persona facilitadora, hay momentos difíciles en los que perdemos la fe, creemos que aquello no va a funcionar y entonces tendemos a intervenir en exceso. Es un error. Algo mágico ocurre —sólo si se confía lo suficiente— para que al final las piezas terminen encajando. Lo más importante, como dice Antonio, es que los participantes entiendan que «la solución está en ellos». Solo tienen que esforzarse lo suficiente para encontrarla, y nosotros ayudarles.
Otra competencia clave es aprender a soltar, a ceder poder. Esto obliga a ser menos paternalistas y a dejar de insistir en una gobernanza que (en un escenario donde el conocimiento está tan repartido) termina creando un cuello de botella.
—Y esto también tiene que ver con eso que decías antes de «aprender a confiar», ¿no?
Así es. Antes te hablé de «diseñar para la emergencia», de dejar cabos sueltos para potenciar los efectos emergentes, que son la verdadera magia de la inteligencia colectiva.
Hay que renunciar a esa manía de querer controlarlo todo, tan arraigada en el paternalismo directivo. Al menos en ciertos ámbitos de decisiones, hay que aprender a «dejar que suceda», no intervenir tanto. Entender esto es auténticamente revolucionario.
Cuando descubres la potencia de los efectos emergentes, de «desordenar» un poco, hay un antes y un después. Hasta que no lo ven en un proyecto, no se lo creen. Tienen que vivirlo, y es mágico, profundamente gratificante. Pero, claro, como decías, sin confiar, eso es imposible.
—Entonces, ¿estamos hablando de prototipar, de experimentar más?
Exacto. El concepto clave aquí, para los equipos directivos, sería «cultura del prototipado». Esa es la tercera competencia a desarrollar, sobre todo en entornos tan turbulentos e inciertos como los que vivimos hoy. Es importante que entiendan que a las buenas soluciones se llega por aproximaciones sucesivas. Gráficamente es como el funnel, el embudo de innovación, pero lleno de iteraciones.
Arrancas con un montón de ideas abiertas, opciones posibles, y vas concretando más a medida que entiendes mejor el problema, hasta que das con la mejor solución. Y esto ocurre más rápido y mejor cuando se hace colectivamente. Ya no es posible preverlo todo por cuatro listos encerrados en un despacho. Se necesita experimentar más, y más rápido, lo que se facilita bastante abriendo los retos a mucha más gente.
—Y lo de «dejar cabos sueltos» debe sonar amenazante para muchos directivos, supongo…
Bastante. Lo habitual es que se encierren en despachos a pergeñar el plan perfecto. No enseñan nada fuera hasta que lo tienen todo bien atado.
Sienten que mostrar algo incompleto es poner en riesgo su reputación y que pierden el control. Pero hacer las cosas así es totalmente contraproducente. Es desaprovechar el talento de mucha gente que puede aportar ideas buenísimas en las fases iniciales del proyecto, que es cuando se puede influir más.
Si tú me presentas una propuesta ya trabajada al detalle, sentiría que solo me estás invitando a que la valide. Solo me creeré que quieres que participe si es deliberadamente incompleta, si hay suficientes cabos sueltos, aspectos sustanciales que todavía queden por atar. De esa manera, me estas invitando a pensar contigo de verdad. Y es también una señal de reconocimiento de que yo puedo aportar cosas.